Cuento: Alebrijes en lugar de ovejas
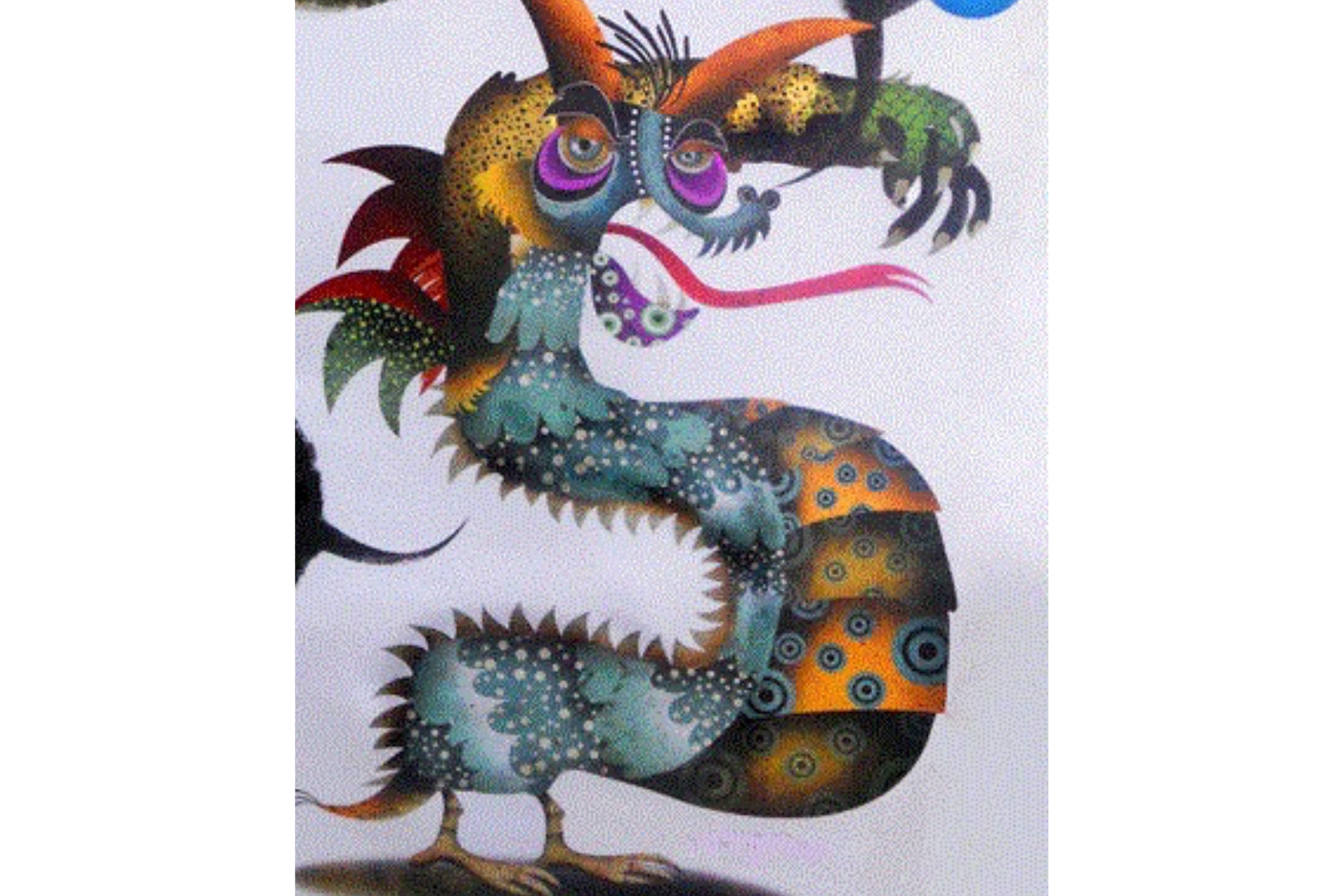
Autor: Víctor Roberto Carrancá de la Mora
Cuento ganador del primer lugar del Concurso de Cuentos de la Noche de Alebrijes 2010 que organiza anualmente el Museo de Arte Popular.
A fin de conciliar el sueño, esa noche decidí contar alebrijes en lugar de ovejas. Los hacía saltar una cerca colocada en medio de un bosque lluvioso. Había contado cinco figuras cuando el primero de ellos, cansado del mal clima, quiso brincar y salir del sueño. Otros lo siguieron y se desperdigaron a lo largo de mi habitación. Eso nunca me sucedió con los borregos; expertos en su labor saltarina, los corderitos se limitaban a lanzarse encima de la cerca y llevarme al descanso. Ahora tenía un sapo encima del ropero, dragones escondidos en el baño y hasta un tarsero abrazado a una de las patas de mi cama.
No me preocupaba su tamaño; tampoco que su piel, engalanada con pintura fresca, manchara las alfombras y paredes de la casa. Mi angustia se relacionaba con su aspecto extraño y envoltura colorida. Sucede que esta ciudad es un diseño perfecto. Todo es blanco, negro y bien delineado. Matices hay pocos y nada puede ser creado sin el consentimiento de la Administración General de Bosquejos y Esquemas Urbanos, autoridad encargada de trazar y pintar todo lo que existe en nuestro mundo. ¿Cómo, entonces, podía estar tranquilo cuando en mi cuarto había cinco animales deformes y escandalosos?
También debo mencionar que estas criaturas poseen terribles hábitos alimenticios. Una vez acomodados en mi habitación, los alebrijes comenzaron a morder todos mis muebles. En pocos minutos, dejaron coja a una mesa, manca a una silla y boquiabiertos a cada uno de los cajones de mi armario.
A pesar de todo decidí quedarme con ellos. Les acomodé un periódico en el estudio y les dejé un vaso con leche que bebieron con entusiasmo.
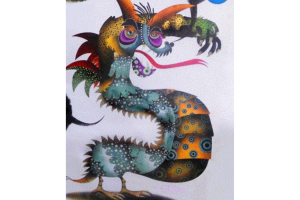
Imposible domesticar a estas criaturas. Los días que siguieron a su aparición, enlistan las más incómodas y vergonzosas situaciones; basta mencionar que se comieron al pingüino de la Sra. Linares, que vomitaron pintura púrpura y verde oliva en los trajes de los hombres, poncharon las pelotas de los niños y enterraron los bastones de los ancianos. Súmese a esta lista de sucesos la imposibilidad para dormir por culpa del apetito de estas criaturas; cada vez que intentaba contar borregos para adormecerme, alguno de los alebrijes saltaba a mi cama y convertía mis fantasías en un bocadillo nocturno. Se comieron a mis corderos, a mis perros ovejeros y hasta a un pastorcito simpático que siempre usaba sombrero de paja, camisa a cuadros y pantalones con tirantes. Después de varias semanas, el tamaño de mis ojeras sólo era comparable a la inmensidad de mi enfado.
Y qué decir de los vecinos. Los alebrijes desayunaban su paciencia, comían su tranquilidad y cenaban sus horas de descanso. Tómense dos dragones que chillan y escupen pintura en lugar de fuego, un tarsero rosáceo que todo lo observa con ojos parecidos a focos encendidos, un sapo lila que ríe como hiena y un gato aullador; agréguese a esto un edificio de paredes delgadas, grisáceo y con poca ventilación.
No encontré manera de regresar los animales a mi sueño. Intenté introducirlos en mi oreja, imaginarlos en un pozo profundo y hasta meterlos en un cuento que tarde más de doce días en escribir. Nada funcionó. Los alebrijes siempre regresaban, alegres y juguetones, a la puerta de mi departamento. No podía sentarme en ningún restaurante, café o librería. Las mujeres que paseaban elefantes o ratas negras en los parques se alejaban al ver a mis animales agitar sus colas coloridas y escucharlos chillar como silbatos.
Supongo que ya era tiempo de que me echaran del edificio. Una tarde, después de sentarme en lo que quedaba del sillón y encender la radio, escuché unos golpes en mi cocina. No puedo expresar la vergüenza que sentí al abrir la puerta de mi nevera y descubrir que la Sra. Linares había sido refrigerada con alguna oscura intención.
Despeinada como estaba y algo pálida por el frío, la Sra. Linares salió de mi departamento y subió en busca de su esposo, un alto funcionario de la Administración General de Bosquejos y Esquemas Urbanos que tenía un bigote tan delgado como las cerdas del mejor pincel y una nariz afilada como punta de lápiz. No puedo decir lo mismo de sus brazos, dos troncos duros y llenos de tatuajes. Omitiré los detalles de la pelea; explicaré, simplemente, que tardé varias horas en encontrar todos mis dientes.
Empaqué lo poco que había librado el hambre de los alebrijes. Me llevé algunas camisas rotas, mis libros deshojados y la mitad del reloj que me regaló el abuelo. También empaqué mi desvelo y el dolor de cabeza que me causaban mis mascotas.
Con una maleta pequeña y varios alebrijes hambrientos, busqué un hotel en la ciudad. Perdí toda la tarde suplicando a los recepcionistas por una habitación. Encontré albergues que permitían pavorreales albinos y colibríes grises, hospicios que admitían ratas, zorrillos y hasta tigres blancos. Sin embargo, ningún lugar consentía la posesión de alebrijes hambrientos extirpados de un mal sueño.
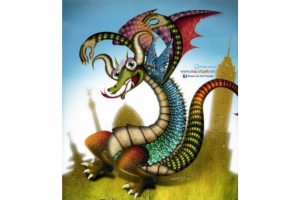
Esa noche, los animales y yo nos acomodamos en la banca de un parque. Pensé que al fin iba a quedarme dormido cuando el cielo pareció quebrarse y soltar, de su cáscara rota, una lluvia abundante. Con el cansancio colgado de mis ojos, tuvimos que salir en busca de un refugio. Llegamos a la estación de trenes. Ahí decidí que la única solución a mis problemas sería tomar un tren y buscar un lugar lejano para establecernos. La mañana siguiente compré un boleto con destino al fin del mundo, en donde el clima es gentil y el turismo escaso. Mientras subíamos al vagón, la ciudad pareció sumirse en una neblina espesa.
Viajamos durante varios años. Los pasajeros se apeaban en cada estación que pisábamos. Al final, después de que el tiempo encaneciera mi cabello, sólo quedábamos yo y los cinco alebrijes.
Llegamos a la última parada. Cuando el tren se detuvo me asomé por la puerta. Afuera sólo había una caseta pequeña y de madera apolillada. “Bienvenido al fin del mundo” anunciaba un cartel chueco. Supuse que lo mejor sería recorrer el lugar a pie.
Abajo no soplaba el viento, no había cielo ni astros sonrientes. Más allá de aquel quiosco enclenque a punto de derrumbarse, todo era un bosquejo a lápiz. Arriba había
un par de nubes mal dibujadas y abajo unas coladeras trazadas sin esfuerzo. Más allá todo era blanco, blanco y solitario como una hoja de papel jamás usada.
Nos adentramos en aquel desierto incoloro. Empleando mis dedos y la pintura de los alebrijes intenté diseñar una aldea agradable para vivir aunque, he de confesar, siempre he sido un pésimo dibujante. Las personas que coloreé nunca se movieron y las casas se desplomaban con facilidad. Aún así, logré trazar una cerca igual a la que yo había visto en mis sueños. Me senté en ella acompañado de mis mascotas y desde entonces espero porque alguien decida contar alebrijes para atrapar un sueño. Tal vez yo me una a su salto y aparezca en la alcoba de algún soñador inexperto que quiera otro color en su vida que el triste blanco y el afligido negro.

No hay comentarios